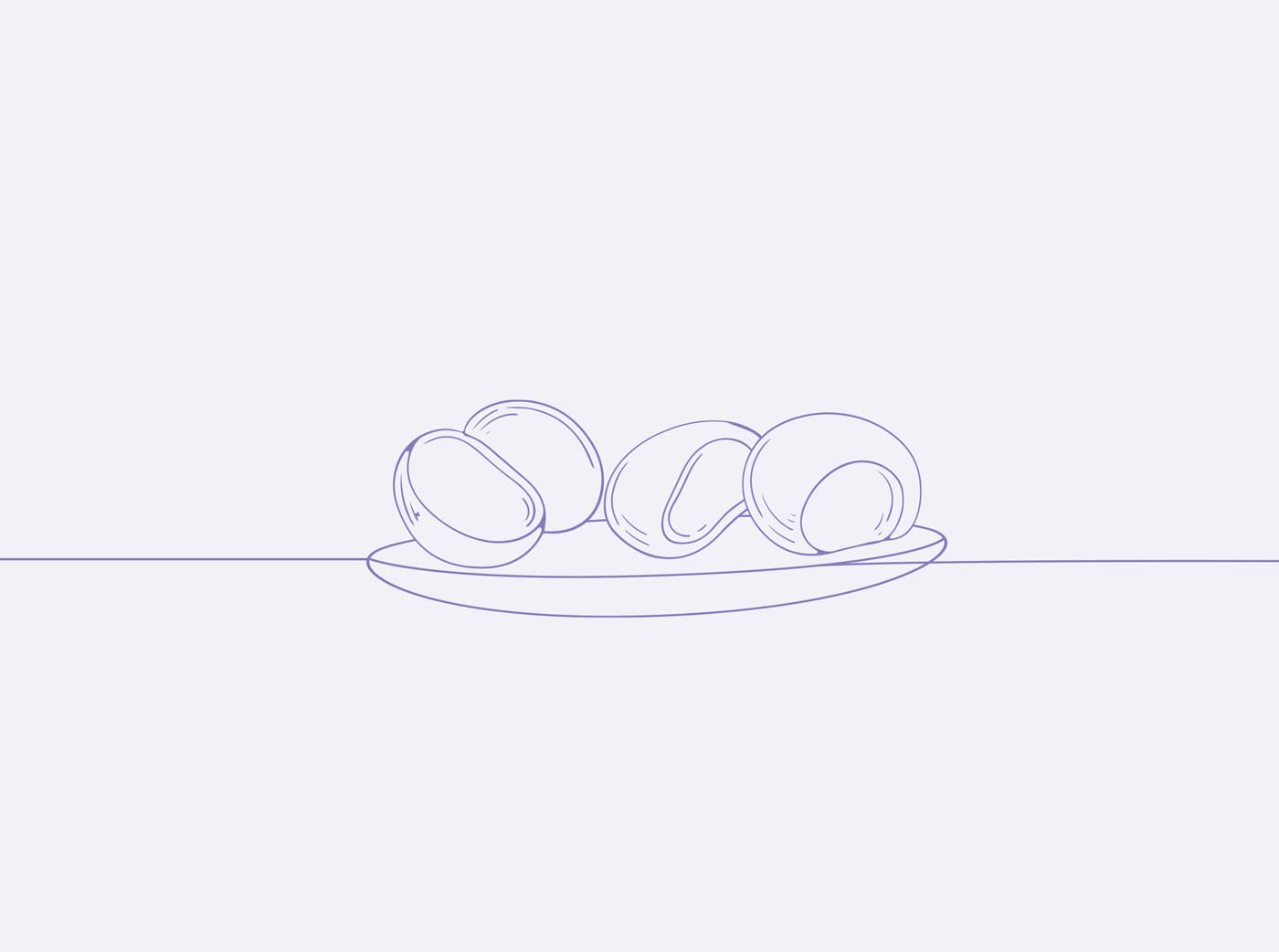
Shin Gong-ju
Al visitar la casa de mis padres, hice un pedido para llevar de gachas de frijol mungo, el plato que le gusta a mi padre, en un restaurante cercano a una zona turística. Como la comida tardaría un poco en salir, mi hermana y yo aprovechamos para mirar alrededor y tomar algunas fotos. No era temporada alta de turistas, así que solo estábamos nosotras dos por allí.
En la entrada del restaurante había un vendedor de castañas asadas. Como no tenía intención de comprar, ni siquiera nos acercamos. Sin embargo, al vernos, el vendedor sonrió ampliamente y nos dijo “¡Prueben unas castañas!” Me sentí un poco incómoda ante la idea de probarlas sin intención de comprarlas, así que dudé. Aun así, él volvió a insistir con una sonrisa: “Prueben las castañas.”
Cuando mi hermana se acercó, el vendedor le dio nada menos que tres castañas calientes y le dijo que las probara. Mi hermana, soplándolas suavemente, empezó a pelarlas y a comerlas allí mismo, una por una. Al verla comerlas con gusto, el hombre sonrió satisfecho y entonces dijo algo inesperado: “No las compren.”
Seguramente había salido a vender castañas, pero que nos dijera que no compráramos despertó mi curiosidad. Me acerqué también, y él me puso en la mano tres castañas calientes. Probé una y estaba tan sabrosa y aromática que terminé comiéndomelas todas en el acto. El vendedor, mirando nuestro gesto, sonrió con alegría y nos ofreció de nuevo castañas recién asadas, añadiendo otra vez:
—No las compren.
Aquello me hizo reír y le dije:
“Señor, ¿no estará perdiendo dinero si vende así? Solo con lo que nos ha dado a nosotras, ya parece que hubiera vendido una bolsa entera.”
Él soltó una carcajada, miró un momento al cielo y luego dijo en voz baja:
“Para mí, las castañas no son dinero. Son simplemente las castañas que yo mismo cultivé.”
Solo entonces comprendí que su sonrisa y sus palabras —que probáramos sin comprar— eran completamente sinceras. Él deseaba que cualquiera pudiera probar al menos una vez las castañas que había cultivado con su propio esfuerzo, y además tenía la confianza de que eran tan deliciosas que, aun sin decir “compren”, quien las probara querría llevárselas. De hecho, nosotras también terminamos comprándolas, porque estaban riquísimas y porque agradecimos profundamente la generosidad con la que nos trató.
En la parábola de los talentos, Jesús comparó la obra de predicar el evangelio con un negocio (Mt 25:14–30). A través de este encuentro con el vendedor de castañas, recibí una enseñanza sobre la actitud con la que debemos anunciar el evangelio. Si nos acercamos a cualquiera con una sonrisa y humildad, invitando a escuchar la palabra —la acepten o no— y considerando la posición del otro, ¿no dejará eso, algún día, un buen fruto?
Las palabras del vendedor, al decir que las castañas no eran dinero sino el fruto criado con sudor, dedicación y esfuerzo, permanecieron largo tiempo en mi corazón. Pensé entonces en el corazón con el que el Padre celestial nos entregó la Pascua del nuevo pacto, establecida con su propia carne y sangre. Al imaginar al Padre, ocultando su dolor y sonriendo con misericordia ante los hijos que aún no comprenden plenamente el valor del nuevo pacto, mi pecho se llenó de una profunda emoción. Quiero convertirme en una hija que transmita ese tesoro tan precioso con mayor valor y con plena convicción.
14
Marcadores
주소가 복사되었어요.